La Revolución Islámica de Irán: El Quiebre Normativo que Redefinió el Poder Global
Cuando Irán rompió el tablero global: el desafío radical a la hegemonía occidental y la redefinición brutal del poder mundial.
La Revolución Islámica de Irán en 1979 no solo transformó el régimen político del país, sino que también redefinió profundamente las normas, identidades y narrativas que configuran su interés nacional y su papel en el sistema internacional.
Este artículo examina la revolución a la luz de la teoría constructivista de Martha Finnemore, quien sostiene que los intereses estatales son socialmente construidos, y de la visión islamista del intelectual árabe Wadah Khanfar, exdirector del prestigioso canal Al Jazeera, que enfatiza la lucha simbólica por la representación en el escenario internacional.
Se analiza el choque normativo entre Irán y Occidente, así como sus implicancias para la política global, subrayando la urgencia de un diálogo que reconozca la pluralidad normativa en un mundo cada vez más interconectado.
Escrito por Lic. Cesar Odeira*
La revolución como reconfiguración de normas y narrativas
La Revolución Islámica de Irán en 1979 fue mucho más que un simple cambio de régimen o una coyuntura política pasajera. Representó una profunda reconfiguración normativa y simbólica que desafió los valores establecidos en el orden internacional de la época. No se limitó al derrocamiento del Shah ni a la instauración de un nuevo gobierno, sino que recuperó y transformó y radicalmente la identidad nacional iraní, su concepción de la soberanía y su papel en el sistema global.
Para comprender esta transformación, es fundamental recurrir a la politóloga Martha Finnemore, referente del constructivismo en relaciones internacionales.
Finnemore sostiene que los intereses estatales no son fijos, sino construidos socialmente a partir de normas, valores y creencias compartidas. En sus palabras, “lo que los Estados consideran su interés cambia cuando cambian sus ideas y valores dominantes”.
Así, la Revolución Islámica modificó no solo quién gobernaba Irán, sino las normas que definen qué significa ser Irán y qué intereses debe perseguir.
La revolución fue también una batalla por la narrativa y la representación internacional, una lucha por la imagen que Irán proyectaría al mundo y a sí mismo. Aquí la experiencia de Wadah Khanfar, exdirector de Al Jazeera, aporta una perspectiva clave: la revolución y el rol de Irán fueron desde sus inicios un desafío a los relatos hegemónicos occidentales, que invisibilizaban la voz de los pueblos del Mundo Islámico.
En este análisis, hemos intentado hacer el esfuerzo de combinar el enfoque constructivista de Finnemore, para entender la transformación normativa interna, con la visión islamista de Khanfar, que explica cómo la revolución fue una guerra simbólica que reescribió la representación de Irán y el islam chiita en la arena internacional.
De este modo, la Revolución Islámica no es solo un evento histórico, sino un fenómeno multidimensional que replanteó reglas políticas, fronteras simbólicas y relatos identitarios globales.
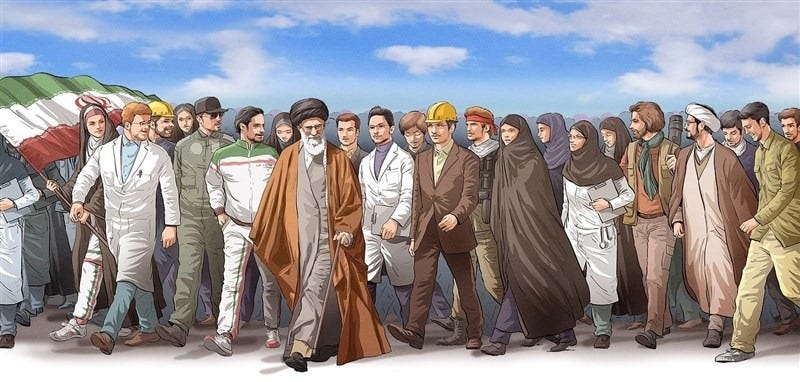
Irán prerrevolucionario: normas occidentales y relatos hegemónicos
Antes de 1979, Irán estaba bajo el régimen autoritario del Shah Mohammad Reza Pahlavi, cuyo proyecto nacional apostaba por la modernización acelerada y el alineamiento con Occidente, especialmente Estados Unidos. El interés nacional se construía sobre normas liberales, desarrollistas y pro-occidentales que promovían la industrialización, secularización e integración al sistema capitalista internacional.
Desde la mirada de Finnemore, esta etapa muestra cómo los intereses estatales surgen de la socialización normativa en instituciones internacionales y redes de poder globales. Organismos como el FMI, Banco Mundial y UNESCO difundieron y reforzaron estas normas modernizadoras que moldearon el proyecto del Shah.
Pero esta construcción normativa chocaba con la identidad, creencias y aspiraciones de amplios sectores, especialmente religiosos y populares. El régimen pro-occidental no incorporó las visiones religiosas, culturales y sociales predominantes, generando una fractura entre Estado y sociedad.
Además, los medios occidentales y regionales reproducían una narrativa favorable al Shah, presentándolo como un aliado estable y progresista, invisibilizando la insatisfacción social y el movimiento religioso que impulsaba la revolución. Como señala Khanfar, estos relatos hegemónicos silenciaban voces subalternas y perspectivas no occidentales, sesgando la comprensión de Irán.
Este escenario creó condiciones para un estallido revolucionario que no solo buscaba un cambio político, sino la reconstrucción de normas e identidades nacionales desde la raíz, un quiebre contra la hegemonía normativa occidental y la narrativa global sobre Irán y el islam chiita.
El cambio revolucionario: redefinir el interés nacional
La Revolución Islámica no solo derrocó al Shah, sino que transformó profundamente el marco normativo que definía el interés nacional iraní. Lo que antes se concebía como una modernización alineada con Occidente, fue reemplazado por un paradigma fundamentado en la identidad religiosa, el antiimperialismo y la autonomía cultural y política.
Desde la perspectiva constructivista de Finnemore, esta transformación implica una redefinición de las normas y valores que guían la política estatal. Los intereses de Irán dejaron de centrarse exclusivamente en el desarrollo económico o la integración internacional para asumir un papel revolucionario, religioso y antiimperialista, posicionándose como vanguardia del islam chiita y símbolo de resistencia frente a la hegemonía occidental.
Irán eligió desafiar el orden global dominante, promoviendo el discurso de la defensa de los oprimidos y el liderazgo de un movimiento islámico transnacional.
Este cambio también se reflejó en la narrativa difundida por medios como Al Jazeera, bajo la dirección de Khanfar, quien sostiene que la revolución “se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia y dignidad para numerosas comunidades árabes e islámicas, desplazando relatos dominados por voces occidentales”.
Así, la revolución no solo alteró las dinámicas internas, sino que reformuló la comprensión del poder, la legitimidad y la identidad en Medio Oriente.
La Revolución Islámica ejemplifica cómo las transformaciones normativas internas impactan la política internacional, desafiando construcciones hegemónicas y forjando nuevas formas de entender intereses y roles estatales.
Intervención y normas internacionales: soberanía y solidaridad redefinidas
Uno de los aspectos más disruptivos de la Revolución Islámica fue su ruptura con el principio tradicional de no intervención en asuntos internos. Finnemore analiza cómo las normas sobre intervención han evolucionado, vinculando la legitimidad con propósitos moralmente aceptables y socialmente construidos.
Irán reinterpretó estas normas para justificar su apoyo a grupos insurgentes y movimientos afines en la región, como Hezbollah. Desde su óptica, esta intervención es un acto legítimo de solidaridad islámica y defensa de la Umma (Nación Islámica), con una misión sagrada contra la opresión e imperialismo.
Este enfoque desafía la visión occidental, que califica estas acciones como terrorismo y subversión, generando una tensión normativa profunda. Para Occidente, la soberanía es inviolable, mientras que Irán la concibe en un marco moral y religioso más amplio, donde la solidaridad transnacional legitima la intervención.
Khanfar destaca que esta disputa también se refleja en los relatos mediáticos, con Occidente presentando a Irán como amenaza, y muchas comunidades de Medio Oriente viéndolo como baluarte contra la hegemonía extranjera.
Por tanto, la revolución transformó no solo la política interna iraní, sino también la interpretación de normas internacionales sobre intervención, soberanía y solidaridad, que sigue desafiando el orden global.
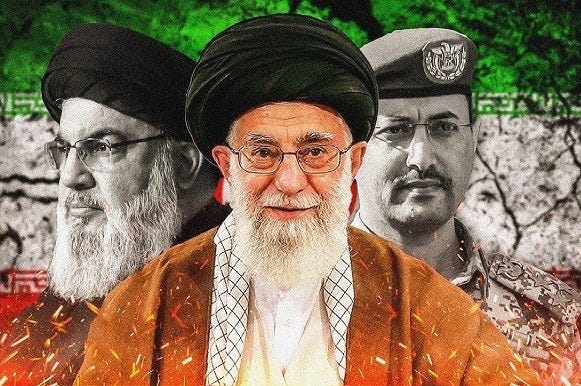
Consecuencias: choque normativo e incomprensión mutua
La tensión entre Irán y Occidente tras la revolución no es solo un enfrentamiento geopolítico, sino un choque ontológico entre sistemas normativos incompatibles.
Finnemore muestra que las diferencias en percepciones sobre racionalidad, legitimidad y deseo emanan de marcos normativos social y culturalmente construidos. Occidente se basa en un orden internacional liberal, con soberanía estatal, derechos humanos universales y libre mercado; mientras que Irán opera bajo normas religiosas y morales, donde la soberanía se subordina a la lucha contra la opresión y la hegemonía.
Esta disonancia explica el fracaso de políticas occidentales de “moderación” o “cambio de régimen”, que intentan imponer normas ajenas al régimen iraní, las cuales son percibidas como hostiles.
Khanfar añade que el conflicto es también una batalla narrativa: “La incapacidad occidental para comprender la identidad iraní ha llevado a demonización y simplificación que alimentan el conflicto. El choque es entre formas distintas de entender la historia, el poder y la justicia”. Khanfar, 2024.
La Revolución Islámica abrió un capítulo donde la confrontación es epistemológica y normativa. Para avanzar hacia el diálogo será imprescindible reconocer estas profundas diferencias.
Repensar la revolución y sus implicancias normativas
La Revolución Islámica representa mucho más que un simple cambio de régimen: es un ejemplo paradigmático de cómo las normas e identidades construyen y redefinen los intereses nacionales y la política internacional. Desde la mirada constructivista de Finnemore, el régimen iraní estableció un marco normativo fundamentado en valores religiosos, antiimperialistas y de autonomía, que desafía las categorías tradicionales.
Integrar esta perspectiva con los aportes de Khanfar revela la importancia de las narrativas, evidenciando que la lucha no es solo material, sino también simbólica y discursiva. La revolución abrió espacio para voces no occidentales en la arena internacional, transformando la concepción de soberanía, intervención y solidaridad.
Este choque normativo explica la dificultad occidental para normalizar relaciones con Irán y comprender sus acciones. Reconocer estas diferencias resulta fundamental para imaginar soluciones políticas que superen la coerción y acepten la pluralidad normativa como una realidad ineludible en un mundo cada vez más globalizado.
*Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María y graduado de Ciencias Islámicas por The International Islamic Academy.
Bibliografía:
Finnemore, M. (2003). The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force. Cornell University Press.
Finnemore, M. (1996). National Interests in International Society. Cornell University Press.
Finnemore, M. y Sikkink, K. (1998). “International Norm Dynamics and Political Change”. International Organization, 52(4), 887–917.
Wadah Khanfar (2024).The First Spring: Political & Strategic Praxis of the Prophet of Islam.







